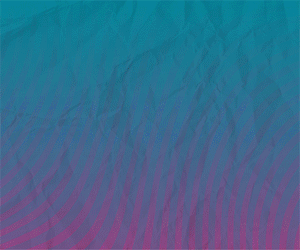Mis fotos con papá, un álbum de imágenes rotas
Una foto de niño en la Ciudadela, la disputa histórica entre dos hermanos y Tino Costa arengándo a Pepe en su partido más difícil. Cómo reconstruir un rompecabezas de recuerdos.

Una de las pocas fotos que se salvaron: el día que fue Don Johnson.
Cuando era chico mi hermano, Juan, insistía en que el de la foto era él. En la imagen aparece mi papá, Pepe, con un sombrero de cowboy de San Martín en el campo de juego de la Ciudadela. A su lado, un niño con un gorro y una camiseta de algodón del santo mira, desafiante, a la cámara. Yo al principio me reía, pero siempre terminábamos discutiendo a los gritos y él llorando.
–Mirá, mirá –decía mostrándole mi antebrazo– yo soy blanco como el de la foto, vos no.
–Yo era más blanco de chiquito.
–¿Qué te han puesto mucho bajo el sol? Además, el de la foto tiene tu edad de ahora.
Al no poder explicar esa paradoja temporal, Juan me tiraba unas patadas y salía corriendo. Yo a veces lo perseguía, a veces no. Dependía de mis ganas de pelear que, a esa altura, no eran tantas. Cuando a los cinco años mi papá me dijo que iba a tener un hermano sí que las tenía. Me las agarré con él.
Todavía enojado, una tarde, cuando me llevaba al jardín en el asiento de atrás de su bicicleta, comencé a gritar: “Este hombre me está raptando”. Como nadie me daba bolilla, metí a propósito un pie en los rayos de la bici. Nos caímos y terminé en el médico. Esa noche mi papá me regaló un muñeco de Rambo para amigarse. Hay una foto donde estoy presumiendo con mi ninja blanco y lo hago llorar a Juan. Sin embargo, es otra la foto que ilustra mejor, por un lado, las consecuencias de mi berrinche en la bici y, por el otro, la relación con mi papá.
Si bien no me llegué a fracturar, por mi lesión en el pie, falté unos días al jardín. La tarde de mi regreso, al entrar al edificio de la escuela, vi pasar corriendo a un pequeño Batman, un Zorro, una payasa, una coneja, un ninja y hasta a un Chapulín Colorado. Entré en shock. Ese día había que ir disfrazado y no lo sabía. Al verme angustiado, mi papá, que suele ser un tipo de pocas palabras, me sacó el delantal y me dijo:
–Vos sos uno de División Miami, ¿no ves que usan pantalones blancos también?
Creo que, a partir de ese día, cuando sin disfraz me convirtió en Don Johnson, comencé a perdonarlo por haber traído a Juan al mundo.

El perdón definitivo, quizá, llegó en un episodio que terminó alejándonos. A pesar de la reticencia de mi mamá que lo consideraba peligroso, un domingo me llevó a un clásico con Atlético. El partido fue suspendido por incidentes e incluso tiraron gases lacrimógenos a la tribuna. Recuerdo a mi papá como una especie de Rambo de la Ciudadela alzándome hacia la parte más alta donde no llegaban tanto los gases. Lo veo sacándose su camisa y, de alguna forma, encontrar agua, mojarla y cubrirme la cara para que los efectos del humo disminuyesen. Me pidió que no contara nada, pero me fue imposible: apenas llegamos a casa le describí a mi mamá el escenario como un combate contra el Vietcong. Estaba orgulloso de la hazaña, desconociendo que por este hecho mis domingos en la tribuna se discontinuarían hasta prácticamente extinguirse. Por eso, Juan no podía ser el de la foto. Mi viejo, que había seguido a San Martín desde adolescente, dejó de ir a la cancha.
En un día de furia en mi adolescencia rompí varias de mis fotos. Creo que la que desencadenó todo fue una en la que estaba disfrazado de bandera con un gorro frigio rojo como el sombrero de papá pitufo. Mi mamá se la había mostrado a una compañera y me molestó esa exposición. Quizás por eso no tengo fotos con mi papá en la adolescencia: o las rompí o nunca nos las sacamos. Tampoco hay fotos suyas con su ropa del taller. Desde los quince años trabajó en talleres de chapa y pintura. “Olor a papá” decía de chico al sentir el perfume del tinner y todavía hoy sigo disfrutando de ese aroma narcótico. Pero es cierto también que por esos años de mi adolescencia lo fui cambiando por el olor a viejo de los libros. Mi papá es un hombre práctico, que intenta arreglar cosas, aunque sea desarmándolas, limpiándolas con alcohol o soplándolas, mientras que yo me fui sumergiendo cada vez más en la lectura. Si a mí siempre me fascinaron las palabras, él en general es callado, silencioso, salvo cuando presume sus habilidades en la cocina. Nuestro tema de conversación siempre fue el fútbol y los increíbles apodos de algunos de sus amigos como radio rota o ropero desarmao. Cuando murió mi abuela llevábamos un tiempo distanciados y hablábamos poco. Recuerdo que no lo vi llorar, ni decir nada, solo estaba paradito como un centinela acomodando la ropa de su madre muerta. En ese gesto, en el obsesivo alisar un pliegue de un vestido, estaba diciendo todo a su manera. Intenté escribir un poema con esa imagen y fracasé. Quizás debería tratar soplándolo o pasándole un trapito con tinner al texto.
Arreglar algo como un acto de fe. Comunicarse por meet con otros que tienen la cámara apagada. Mantener encendida una luz de una casa abandonada como un intento de recordar que allí hubo vida. Mi viejo saludando por una ventana cada vez que le dejábamos agua o imaginando que la gatita que ve en los techos del Centro de Salud es una enviada de su gata, Peky. Las imágenes de ese tipo se multiplicaron durante la pandemia, a modo de gestos desesperados por recuperar algo sin saber bien qué. Quizás por eso, con mi papá internado por Covid, me puse a ver fotos viejas y Juan tuvo que reconocer, más de veinte años después: “Sos vos el de la foto”.

La foto de la polémica con Juan.
Internaron a mi papá el 17 de noviembre de 2020. El día después de mi cumpleaños. Ya estaba por llegar a los catorce días con el virus por lo que pensábamos que lo peor había pasado. Sin embargo, se descompensó. Todo comenzó con el hipo. Molesto, permanente. Después empezó a saturar muy bajo. Fuimos a dos sanatorios privados y ninguno lo quiso atender. Cuando llegamos al Centro de Salud, ya sentía que apenas podía respirar.
–Tiene los dos pulmones muy comprometidos. Tienen que hacerse la idea de que quizás no pueda salir– nos dijo la médica responsable de la guardia. Juan quebró en llanto. Yo empecé a sentir que me faltaba el aire, como cuando tiraron los gases en el clásico, pero esta vez no había nadie que me cubriera con su camisa mojada. En una silla de ruedas con oxígeno, mi viejo levantó el brazo avisando que se lo llevaban a terapia. Y lo dejamos de ver.
Fueron dieciocho días de internación. Los primeros fueron los peores. No podíamos verlo, ni hablar. Solo recibíamos partes médicos diarios. La rutina de llevarle agua y ropa, pero sin poder tomar contacto. Yo me quedaba en el auto y Ari, mi novia, entraba con las bolsas al hospital. Me quedaba inquieto, trataba de leer o escribir porque sentía que el auto podía arrancar solo. Arrancar y estrellarme contra un árbol o una Hilux. “Voy yo” le dije a Ari un día como un intento de exorcizar esos choques imaginarios. En la entrada del hospital había varios grupitos dispersos de personas con caras angustiadas. Aislados de ese universo, dos chiquitos jugaban con muñecos de dinosaurios. En la puerta había un policía y una enfermera. Esta última me puso alcohol en gel. Como no me miraba, me tiró el chorro a la altura de la muñeca. No conforme con sus indicaciones, caminé el largo pasillo leyendo todos los carteles: emergencias, pediatría, prohibido fumar. Creí ver que al cartel con la palabra “quirófano” le habían amputado una o: quir fano. Llegué al ascensor, no había nadie. Tenía que dejar la bolsa con las cosas e irme, pero me quedé a esperar por si venía alguien. A los diez minutos apareció una persona.
–Me dijeron que la deje aquí nomás– le dije señalando la bolsa. El empleado asintió con la cabeza. Decidí salir lo más rápido posible, sin fijarme en los carteles ni en las personas. En unos minutos ya estaba afuera, al lado de los chiquitos que seguían jugando. Recordé que cuando tenía diez años mi papá me compraba una revista que venía con distintas piezas de plástico que armaban un esqueleto de dinosaurio. Nunca llegué a tener todas las partes. En el modular de mi habitación lució mucho tiempo ese esqueleto incompleto de Tiranosaurio Rex, como un resto del resto, como las fotos que rompí de las que mi mamá aún conserva algunos pedazos.

Pasada una semana pudimos filtrarle un celular. Ya estaba mejor, se esforzaba en cumplir al pie de la letra con los ejercicios que le daban, pero lo desanimaba ver que “sus compañeros” de la sala covid desocupaban las camas ya sea porque su cuadro empeoraba o porque les daban el alta. Todos se iban, menos él. Le llevábamos agua todos los días porque le encantaba convidar a sus vecinos de cama. Él se las ingeniaba para saludarnos por una ventanita para lo cual teníamos que dar toda la vuelta a la manzana desde donde le dejábamos la bolsa. Lo llamaba dos o tres veces. Cuando el repaso por su rutina con los enfermeros y médicos se acababa, charlábamos sobre algún partido de ese día. Yo trataba de monopolizar la palabra porque a él le costaba mucho hablar. Me esforzaba por comentarle jugadas y goles, pero el abatimiento a veces le ganaba y yo sabía que tenía que cortar.
–¿Por qué ropero desarmao?
–Qué sé yo, por eso, porque parece destartalao cuando mete un pique.
–¿Y pilla pollo?
–Porque marca así, agachao, encurvado, como si quisiera agarrá un pollo– me lo imaginaba gesticulando en la sala ante la mirada de enfermeros y compañeros.
Por esos días complicados, mi amigo Pedro logró que el Tino Costa, jugador de San Martín, grabara un video cortito donde le mandaba fuerzas. Se lo envié por WhatsApp y al rato lo llamé. El centinela estaba claramente emocionado. Su voz quebrada y muy poco audible repetía cosas que no llegaba a entender. “Muy lindo, vamos a salir” creo que dijo, aunque eso no importaba. En ese llanto a la distancia experimenté algo que no admite palabras, como conocer la nieve, atravesar el desierto o ver nacer un hijo.
Fue como el gol de Tino para ganar el clásico más importante, pero en una escala diferente. Ese día le llevamos, además, la camiseta aniversario del ascenso del ´88. Volví a caminar el pasillo, repasar los nombres de las salas y sectores del hospital. La “o” estaba en su lugar. Le dejé la bolsa con el agua y la camiseta en el ascensor vacío. “Agarrate fuerte” del alambrado, del paravalancha, de él, era el mandato repetido cuando íbamos a la Ciudadela en mi infancia. El video de Tino y el regalo de la camiseta eran mi forma de decirle también “agarrate fuerte”. Y se agarró y salió, después de dieciocho días internado, con la camiseta puesta.